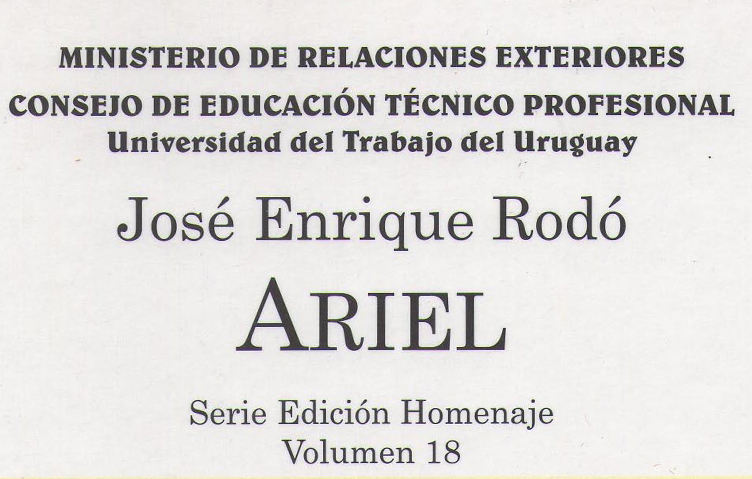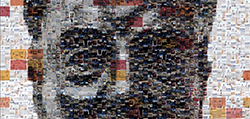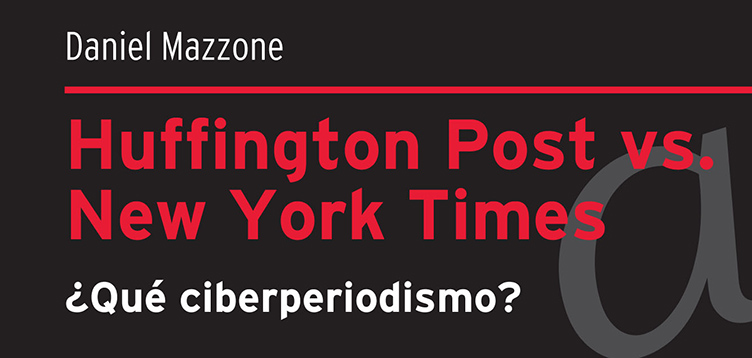Portada del libro “Ariel” de José Enrique Ródó, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo de Educación Técnico Profesional, Universidad del Trabajo del Uruguay. Montevideo, año 2008.
PRÓLOGO A “ARIEL” DE JOSÉ ENRIQUE RODÓ. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY. MONTEVIDEO, AÑO 2008.
Un libro incómodo y todavía interpelante
ARIEL, PUNTO DE PARTIDA PARA LA ACCIÓN
“El verdadero concepto de la educación no abarca sólo la cultura del espíritu de los hijos por la experiencia de los padres, sino también, y con frecuencia mucho más, la del espíritu de los padres por la inspiración innovadora de los hijos” – José Enrique Rodó
Daniel Mazzone
La educación en América latina ha subordinado la comprensión del conjunto que da cuenta de su esencia, a la exaltación de los valores propios de cada país. Ese enfoque nos puso unos contra los otros y acentuó la fragilidad de todos al fundar vínculos asimétricos con los centros de poder mundial. El aislamiento tampoco fue fructífero en la producción de criterios propios, sino que estimuló la copia de modelos económicos, educativos o políticos. El patrón de selección había resultado más bien pobre, sin ambición y escasamente universal. Este es el foco de Ariel.
He ahí una de las razones por las que este libro se mantiene interpelante a 108 años de su publicación: la prolongada irresolución de los problemas que aborda.
Hay otra razón más profunda: Ariel juega en la cancha más universal y exigente, donde por acción u omisión se determinan las políticas llamadas a incidir por décadas. Allí es donde errores y aciertos se potencian. Y por eso son pocos los que se atreven.
América latina suele operar por omisión, a impulso corto y copias sin adaptar. Si una región forma sistemáticamente sus talentos pero al mismo tiempo los expulsa, quiere decir que su patrón de selección no genera políticas adecuadas para contenerlos. Rodó ha sugerido pautas de selección cultural opuestas al modelo vigente desde la emancipación. Por eso Ariel, nave insignia de una obra que alcanzó cumbres aun mayores, permanece enhiesto y dicente, inevitable y polémico. Tan crítico e incómodo como cuando surgió.
I – De qué hablamos cuando hablamos de las formas de Ariel
Ariel es, también, un libro complejo. Cómo no serlo si se propuso ubicar a América latina en la Historia, centrar los ejes y las demandas de su época y orientar al nuevo liderazgo juvenil. Si los jóvenes son el mayor agente de cambio, debían ser también los destinatarios naturales de un libro que pretendía discutirlo todo, desde el tipo de formación a impartir a dirigentes modernos a la altura de su tiempo, hasta el carácter de la democracia latinoamericana. Pero antes de entrar en tema conviene desmontar dos dificultades que Ariel presenta y que pueden inducir a confusión.
La primera consiste en una forma pesada, fuera de época e incompatible con el resplandeciente vértigo de lo efímero en que vive el lector actual. ¿Qué es eso de un maestro (Próspero), hablándole con solemnidad a sus jóvenes discípulos al pie de una estatua de Ariel? ¿Las cosas han cambiado mucho desde que fue escrito Ariel? ¿Rodó ya escribía viejo, como sugieren los que lo quieren poco?
El punto lo explicó exhaustivamente Real de Azúa en su prólogo al Ariel de la Biblioteca Ayacucho en 1976. Según Real, Rodó escogió un género “literario-ideológico intensa y hasta severamente normado” que dominó la segunda mitad del siglo XIX, y recibía el nombre de “sermón laico”. Lo había utilizado Andrés Bello en 1843 en el discurso inaugural de su rectorado universitario en Chile y también Ernest Renan y “en realidad, todos los ‘dioses mayores’ de la universidad laica y radical de aquellos años propiciaron y practicaron esta forma de extensión universitaria (como) los entonces resonantes nombres de Jules Ferry, Anatole France, Ernest Lavisse, Leon Bourgeois y Jules Simon”. Incluso, el género reconocía una progenie cuyo hilo conductor llevaba hasta la “efusión lírica” de Victor Hugo, Lamartine y Vigny, y de ahí hasta la “prosa sensible” de Rousseau (Real, 1976, pp. IX y X).
El propio Rodó, en un artículo de la Revista Nacional de 1895, caracterizó como “oración universitaria” al discurso de Lucio V. López, “leído en la Universidad de Buenos Aires con motivo de la colación de grados de 1893” (Rodríguez Monegal, 1967, p. 197).
Por su parte, “Belén Castro lo llama ‘un ensayo ficcionalizado como sermón laico autorizado por las palabras del maestro’, pero ensayo (…) como una concepción de escritura fragmentaria, ‘nueva’ y más compleja que configura al igual que Motivos de Proteo (1909) una ‘unidad discursiva” (Blanca García Monsivais, 2006, p. 1).
El género, que atravesó con éxito el siglo XIX, pero no prosperaría en el siglo XX, se caracterizaba por su tono solemne y el magnetismo de un emisor respetado por los jóvenes que recibían esa “oratoria sagrada”. En medio de su optimismo, el género conllevaba una gran esperanza en los frutos de la palabra (Real, 1976, p. XI).
Esas formas grandilocuentes, propias de un siglo deudor de otros ritmos y estímulos, constituyen hoy un contrapeso más que un eficaz orientador de la lectura. Por tratarse de formas retóricas que nada dicen al lector de hoy, el mejor consejo que se puede dar a quien se acerca inicialmente a Ariel es que pase por alto la puesta en escena y se concentre en el sentido.
Una segunda dificultad que suele distraer a más de un crítico es la duda acerca del campo de pertenencia de Ariel; si a la literatura o al pensamiento. El propio Rodó en declaraciones recogidas por El Día del 23 de enero de 1900 (Ariel se publicó en febrero de ese año) se ocupó de disipar cualquier malentendido al ubicarlo como un libro de “carácter principalmente histórico y de propaganda” (Rodríguez Monegal, 1967, p. 199).
También en una dedicatoria al venezolano César Zumeta, Rodó definió a Ariel como “un manifiesto dirigido a la juventud de nuestra América sobre ideas morales y sociológicas (Real de Azúa, 1976, p. XXI).
Inequívocamente, la obra mayor de Rodó –por tanto también Ariel- se encuadra en lo que hoy se denomina ensayo, impulsada por una generosa intención de poner ideas a circular.
Podría mencionarse un tercer aspecto que provoca cierta perplejidad en algunos lectores de Ariel, y es un estilo recargado, por momentos excesivamente recargado. En este aspecto no hay mucho para decir. Lo más probable es que Rodó escribiera hoy, más allá de ligeras variantes formales, en términos bastante parecidos.
En un texto de 1899, que tituló “Decir las cosas bien”, recomendaba hablar “con ritmo (cuidar) la unción de la imagen sobre la idea (y respetar) la gracia de la forma (…) aquellos que os digan que la Verdad debe presentarse en apariencias adustas y severas son amigos traidores de la Verdad” (Rodó, 1967, p. 569).
La obsesión de Rodó por el buen decir y el rigor, lo compelía a sucesivas correcciones en la paciente y cuidadosa búsqueda del giro único y el concepto preciso, aun a expensas de tres, cuatro, cinco y hasta seis variaciones de una frase. Sus archivos son prueba elocuente de esa cautelosa metodología, complementada por un manejo parsimonioso de la reiteración y la progresión a menudo morosa hasta alcanzar el matiz que completa el sentido y aleja toda posibilidad de una sintaxis confusa.
La profesora Martha Canfield ha recordado que tempranamente Alfonso Reyes había saludado el culto rodoniano del fragmento “como la inauguración de un nuevo tipo de literatura, precisamente la fragmentaria, que hoy admiramos en la obra de escritores de primer orden como Roland Barthes, Jorge Luis Borges, Octavio Paz…” (Canfield, 2000, p. 20).
Y también Blanca García Monsiváis, citada más arriba, al mencionar la “escritura fragmentaria nueva” para el siglo XX, revela que Rodó no sólo no escribía viejo, sino que era además, un agudo observador de las necesidades del público, un eficaz experimentador del lenguaje y un audaz explorador de formas nuevas.
II – Discutiendo el modelo de selección cultural
La obra de Rodó puede considerarse un intento orgánico por presentar una propuesta de selección cultural alternativa al modelo vigente en América latina. Ariel ya plantea de modo implícito, que la unidad de América latina, es decir su destino, pasa por gestar la comprensión profunda de la tradición común que dio origen a sus pueblos. Ello no ocurriría mientras la región no retornara del prolongado rechazo a lo ibérico que se prolongó durante el siglo XIX, ni mientras cada sociedad se sintiera diferente, e incluso superior a la vecina. En esas condiciones de “doloroso aislamiento” mutuo, cualquier abordaje común de cuestiones estratégicas como la educación, la investigación o la defensa, sonaría utópico.
En 1896, cuatro años antes de Ariel, Rodó había expuesto su diagnóstico principal: en carta a Manuel Ugarte destinada a publicarse en la revista que éste dirigía en Buenos Aires, se refirió a “los lazos de confraternidad (latinoamericana) que una incuria culpable ha vuelto débiles” y calificó el aislamiento entre los intelectuales como “un absurdo y un delito” (Rodó, 1967, p. 831).
Raramente Rodó se expresaba con tan extrema dureza, pero ese diagnóstico, lejos de atemperarse, se iba a profundizar con nuevas reflexiones. En 1900, Ariel lo ratificó y en un artículo ensayístico de 1915, La tradición de los pueblos hispanoamericanos en La Prensa de Buenos Aires, lo reiteró en términos sombríos:
“La decadencia de la metrópoli, su apartamiento de la sociedad de los pueblos generadores de civilización, hizo que para satisfacer el anhelo de vivir en lo presente y orientarse en dirección al porvenir, hubieran de valerse sus emancipadas colonias de modelos casi exclusivamente extraños, así en lo intelectual como en lo político, en las costumbres como en las instituciones, en las ideas como en las formas de expresión. Esa obra de asimilación violenta y angustiosa fue y continúa siendo aun el problema, el magno problema de la organización hispanoamericana. De ella procede nuestro permanente desasosiego, lo efímero y precario de nuestras funciones políticas, el superficial arraigo de nuestra cultura” (Rodó, 1967, p. 1204).
América latina ya exhibía su irrelevancia, Occidente se hundía en la hecatombe de 1914 y Rodó encendía luces amarillas.
América latina en la Historia
Rodó se preguntó en 1900 cuál era el marco mínimo de inteligibilidad histórica, tal como lo hiciera, décadas después el gran historiador británico Arnold Toynbee. Y del mismo modo que Toynbee, pero tres décadas antes, se respondió que los Estados nación no permitían comprender la Historia, sino que debía recurrirse a estructuras espacio temporales más abarcadoras. América latina no se alcanzaba a comprender en el análisis país a país.
Para Toynbee, “la historia nacional británica no ha sido nunca, y casi seguramente no lo será nunca, aisladamente, un ‘campo inteligible de estudio histórico’; y si esto es verdad de Gran Bretaña, ciertamente tiene que serlo a fortiori de cualquier otro Estado nacional” (Somervell, p. 22).
En el caso de Rodó, la idea sobre la unidad mínima de inteligibilidad histórica alcanzable con la civilización, ya implícita en Ariel, queda explicitada en el discurso ante la tumba de Juan Carlos Gómez en 1905:
“alta es la idea de la patria; pero en los pueblos de la América latina, en esta viva armonía de naciones vinculadas por todos los lazos de la tradición, de la raza, de las instituciones, del idioma, como nunca las presentó juntas y abarcando tan vasto espacio la historia del mundo, bien podemos decir que hay algo aun más alto que la idea de la patria, y es la idea de la América: la idea de la América, concebida como una grande e imperecedera unidad, como una excelsa y máxima patria, con sus héroes, sus educadores, sus tribunos; desde el golfo de México hasta los hielos sempiternos del sur” (Rodó, 1967, p. 503)
Esta concepción que atraviesa la obra de Rodó, era toda una rareza para su época y más aun en América latina, donde prevalecía una historiografía fragmentada con énfasis locales que impedían percibir la unidad del conjunto de pueblos que habían vivido unidos por tres siglos y medio en el seno de los reinos de España y Portugal. Fue a partir de Rodó que se escribieron las primeras historias de América latina, para sustituir a las viejas historias nacionales. Emir Rodríguez Monegal saludó con énfasis esa ardua proyección a escala regional de la obra de Rodó:
“escribiendo en un reducido puerto del mundo occidental, en una ciudad que tenía poco más de un siglo, en la nación más pequeña de la América del Sur, ensangrentada aun por guerras civiles, Rodó alzó su vista por encima de los accidentes y proyectó su palabra sobre todo el mundo hispánico. Lo que pensó y dijo estaba pensado y digo a esa escala. Esa fue (es) su hazaña” (Rodríguez Monegal, Rodó, 1967, p. 139).
Ariel abre, desde el discurso de Rodó, la construcción del más elevado pensamiento iberoamericano de su época. Y fija el punto a partir del cual la región asumirá inteligibilidad universal: no ya un país más otro país, sino el conjunto, como parte de un largo hilo conductor que hunde sus raíces en la antigüedad grecolatina. Percibir a América latina en su conjunto implica procesar la larga duración que abarca la antigüedad clásica y se prolonga en los tres siglos ibéricos. No está de más registrar brevemente, que Rodó no despreciaba o ignoraba, ni siquiera minimizaba el aporte indígena. Sólo identificaba la primacía del legado superior y la continuidad más potente. El sustrato desde el cual Iberoamérica podía integrar con provecho, la historicidad de su universo cultural.
Cuando Rodó propone dirigir la mirada hacia las fuentes greco-latinas hace lo que más de un siglo antes habían hecho los padres fundadores de los Estados Unidos: buscar las bases para edificar los cimientos de la nación latinoamericana. Ese papel ordenador del marco civilizatorio fue ratificado décadas después, por el alemán Oswald Spengler, el británico Arnold Toynbee y el francés Fernand Braudel.
En la bibliografía que informa las bases de nuestras naciones latinoamericanas suele exagerarse el papel de las revoluciones del siglo XVIII (Francia y EE. UU.), que es coyuntural, mientras se minimiza la línea prolongada del mundo grecolatino e ibérico, que es estructural e incluso constitutiva. Contra ese tipo de errores conceptuales, prevenía la metodología que Rodó inaugura en Ariel. Allí se proponía una ubicación contextual e historizante, una mirada de largo plazo sin zancadillas epistemológicas ni prejuicios ideológicos.
III – Pautas culturales para el nuevo liderazgo latinoamericano
Si uno de los empeños principales de Ariel consistió en ubicar a la región en la historia, el otro fue fijar los ejes y demandas de una época tumultuosa. Ariel anuncia desde el comienzo que pretende incidir en el futuro inmediato: cada generación debe entrar “a la vida con un programa propio”.
Pero ¿cuál es el orden de incidencia que se reserva Rodó? ¿Qué ámbito reclama para lo que va a decir? Ariel no se propone formular el programa, sino señalar las pautas culturales, los grandes trazos de un boceto que diseñará un nuevo horizonte. Cada uno de los seis segmentos en que divide su libro, desarrolla otros tantos aspectos prioritarios para su concepto de selección.
En el primer segmento manifiesta su disconformidad con “la iniciación tardía de los jóvenes en la vida pública y la cultura”, para advertir que los pueblos americanos no saldrán de su “doloroso aislamiento sin la acción de los jóvenes”. Y culmina con una afirmación significativa que marca la vocación transformadora de Rodó al fijar el marco de referencia decisivo en el terreno de los hechos: “en ciertas amarguras del pensamiento hay, como en sus alegrías, la posibilidad de encontrar un punto de partida para la acción”.
En la sección siguiente, Rodó se pregunta por el tipo humano que deberá formar América latina. Su respuesta llega en clave universal: cada individuo debe ser “un ejemplar no mutilado de la humanidad”. Recomienda no encogerse de hombros “delante de ninguna noble y fecunda manifestación de la naturaleza humana” ni especializarse de tal suerte que la vida se resuelva en “el ejercicio indefinido de un solo modo de actividad”. Rodó explanó el complejo tema de la personalidad en una de sus obras mayores, Motivos de Proteo (1909), pero ya en Ariel desaconseja el desarrollo de un solo aspecto de las posibilidades personales, “equiparable a la mísera suerte del obrero a quien la división del trabajo de taller obliga a consumir en la invariable operación de un detalle mecánico todas las energías de su vida”.
Cómo educar a ese futuro ciudadano de América latina será la cuestión abordada por el segmento III. Allí sostiene que ni la educación del espíritu ni la propaganda de las ideas deben desestimar el gravitante recurso de la belleza. Una cierta lectura que no ha buscado la comprensibilidad de Rodó pretende sugerir que su discurso se previene contra las manifestaciones populares, para proponer formas aristocráticas. Son innumerables los pasajes de la obra de Rodó que desmienten cualquier tipo de sospecha aristocratizante. Más adelante se verá que si la flecha de Ariel persigue un blanco, ese es neutralizar el núcleo más aristocrático de América latina. Por el momento baste decir que según Rodó quien “ha aprendido a distinguir de lo delicado lo vulgar, lo feo de lo hermoso, lleva hecha media jornada para distinguir lo malo de lo bueno”. E inmediatamente, como quien sabe que puede ser cuestionado a partir de una lectura ligera, agrega:
“No es por cierto, el buen gusto, como querría cierto diletantismo moral, el único criterio para apreciar la legitimidad de las acciones humanas; pero menos debe considerársele, con el criterio de un estrecho ascetismo, una tentación del error (…) La originalidad de la obra de Jesús no está, efectivamente, en la acepción literal de su doctrina –puesto que ella puede reconstituirse toda entera sin salir de la moral de la Sinagoga, buscándola desde el Deuteronomio hasta el Talmud- sino en haber hecho sensible, con su prédica, la poesía del precepto, es decir, su belleza íntima” (Rodó, 1967, p. 219).
Si el lector recuerda que Rodó está fijando las pautas culturales para un programa de acción juvenil en 1900, comprenderá que la insistente alusión a símbolos y criterios universales constituye un profundo llamado de atención sobre las formas en que se constituyeron los países que marcaban el rumbo a fines del siglo XIX. Rodó convoca a que los jóvenes superen las modalidades provincianas de América latina:
“En el carácter de los pueblos, los dones derivados de un gusto fino (…) la virtud de hacer amables las ideas, se identifican, además, con el ‘genio de la propaganda’, es decir, con el don poderoso de la universalidad” (Rodó, 1967, p. 221).
La democracia y dos polos resistentes: aristócratas y jacobinos
El segmento IV lleva contenida una de las preguntas centrales de Ariel: ¿A qué tipo de democracia se debe aspirar? Rodó se apresta a discutir la democracia cuando todavía muchos países –entre ellos España y toda América latina carecían de instituciones democráticas. Según Samuel Huntington, la primera ola de democratización, que fue la más extensa, se desplegó entre 1828 y 1926, aproximadamente (Huntington, 1994, p. 26).
La democracia era una prioridad de América latina, y era sobre todo la prioridad de Rodó quien la definía junto a la ciencia “como los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización descansa”.
Rodó va a discutir con dos poderosos adversarios de la democracia: en primer lugar con quienes se le oponen desde el conservadurismo aristocratizante, entre ellos, su admirado Renan, quien por prejuicios elitistas sólo percibía peligros en la democratización. El historiador Pierre Chaunu escribió que “América latina es la región más aristocrática del mundo” (Chaunu, 1997, p. 64). Rodó parece saberlo y con los aristócratas fue impiadoso:
“el carácter odioso de las aristocracias tradicionales se originaba en que eran injustas, por su fundamento, y opresoras por cuanto su autoridad era una imposición. Hoy sabemos que no existe otro límite legítimo para la igualdad humana que el que consiste en el dominio de la inteligencia y la virtud, consentido por la libertad de todos” (Rodó, 1967, p. 229).
En segundo lugar, Rodó discute con quienes desde cierto progresismo jacobino, confunden la democracia con la construcción de mayorías compactas y uniformes, que suelen ser la antesala del desborde totalitario. Por eso insistirá en que la democracia genuina se asienta sobre individuos, sobre ciudadanos y no sobre colectivos indivisos. Cuando Rodó escribía en 1900, que “la multitud, la masa anónima, no es nada por sí misma” ya que será “un instrumento de barbarie o civilización según carezca o no del coeficiente de una alta dirección moral”, la humanidad todavía no había atravesado las experiencias extremas del nazismo y el estalinismo. Sus palabras podrían haber sido proféticas:
“Embriagad al repetidor de las irreverencias de la medianía, que veis pasar por vuestro lado; tentadle a hacer de héroe, convertid su apacibilidad burocrática en vocación de redentor, y tendréis entonces la hostilidad rencorosa e implacable contra todo lo hermoso, contra todo lo delicado, del espíritu humano, todavía más que el bárbaro derramamiento de la sangre, en la tiranía jacobina (…) Ibsen desarrolla la altiva arenga de su Stockmann alrededor de la afirmación de que ‘las mayorías compactas son el enemigo más peligroso de la libertad y la verdad” (Rodó, 1967, p. 226)
La metodología se transparenta en cada uno de los temas que aborda. Todos los asuntos decisivos son analizados en su historicidad. Para fijar las fuentes de la democracia, se remonta a “los dos impulsos históricos que han comunicado a nuestra civilización sus caracteres esenciales”:
“Del espíritu del cristianismo nace, efectivamente, el sentimiento de igualdad, viciado por cierto ascético menosprecio de la selección espiritual y la cultura. De la herencia de las civilizaciones clásicas nacen el sentido del orden, de la jerarquía, y el respeto religioso del genio, viciados por cierto aristocrático desdén de los humildes y los débiles. El porvenir sintetizará ambas sugestiones del pasado en una fórmula inmortal. La democracia, entonces, habrá triunfado definitivamente” (Rodó, 1967, p. 231).
Todo el tiempo Rodó le recuerda a sus discípulos y por transición a la sociedad, que el colectivo del que forman parte es producto de una prolongada selección que se mide en milenios y abarca a múltiples pueblos.
Pero si las fuentes y resistencias a la democracia contribuyeron a ubicarla como prioridad entre las pautas culturales, podría decirse que el nudo de la cuestión democrática estriba para Rodó en la formación de sus dirigentes. Sostiene que la democracia no triunfará sin dirigentes de calidad. La pregunta se desplaza entonces hacia qué considera Rodó una formación de calidad. Cuál puede ser la fuente que determine esa posible superioridad sobre la cual debe cimentarse la selección de quienes serán propuestos a la sociedad para conducir sus destinos.
De la enumeración de las posibilidades existentes, ya los aristócratas de la sangre, han sido desechados. Tampoco “la concepción monstruosa” del superhombre nietzscheano, quien hace gala de “un menosprecio satánico para los desheredados y los débiles (…) puede oponerse como lábaro al falso igualitarismo”. Si tampoco califica el jacobinismo partidario del igualitarismo vacío de las mayorías compactas e indivisas, Rodó se pronuncia por establecer la superioridad del amor como “fundamento de todo orden estable”: “la superioridad jerárquica en el orden no debe ser sino una superior capacidad de amar”.
“Por fortuna, mientras exista en el mundo la posibilidad de disponer dos trozos de madera en forma de cruz –es decir: siempre- ¡la humanidad seguirá creyendo que es el amor el fundamento de todo orden estable y que la superioridad jerárquica en el orden no debe ser sino una superior capacidad de amar!” (Rodó, 1967, p. 230).
Estamos a comienzos de 1900, en América latina, y un joven de 28 años le está proponiendo a su generación la gestación de un programa que deje atrás los modelos aristocrático, nietzscheano y jacobino de conducción, para construir una ciudadanía que sea capaz de exigir de sus dirigentes, vocación de servicio y “capacidad de amar”. Tener en cuenta al otro, al prójimo, antes que a sí mismo. Vaya si era una propuesta renovadora y estimulante para la América latina de 1900 o 2008.
El lector debe tener en cuenta que Rodó no era católico, y que toda su simpatía por el cristianismo se basa en una profunda admiración por Jesús y su gesto extremo de humanidad.
En sus conferencias sobre la filosofía política de Kant, Hannah Arendt recuerda que para Kant, “el hombre malvado es aquel que hace una excepción consigo mismo”, es decir, el hombre que “secretamente” se exceptúa a sí mismo de la norma (Arendt, 1982, p. 41).
Si cabe aquí la cita de Kant, es porque refiriéndose al mismo tema, fija el extremo indeseable, el tipo de dirigente opuesto al que Rodó se propone reivindicar. Si el dirigente que Rodó sugiere es aquel que demuestre mayor capacidad de amar y por tanto una mayor capacidad de postergarse a sí mismo en beneficio de los demás, el más indeseable será el hombre malvado, aquel que esté “secretamente inclinado a exceptuarse” de la norma. Y ya se sabe que en política, dirigentes de ese talante pueden hacer estragos.
Es oportuno establecer que el propio Rodó encarnaba el tipo de político que proponía. Es decir que no se recluía a pensar en la soledad de su gabinete, sino que además, formaba parte de la clase de hombres extraordinarios que actúan según sus principios. Militante del Partido Colorado, Rodó se postuló y fue electo diputado en tres legislaturas. En ese plan, no sólo se pronunció teóricamente sobre la democracia, sino que respaldó sus dichos en la acción, librando una de las más importantes batallas políticas de la historia uruguaya, con el líder de su propio partido, el dos veces presidente José Batlle y Ordóñez (Mazzone, 2005).
Los separaban diferencias gravitantes en el modo de concebir la democracia, al punto de que ese enfrentamiento terminó con un odio profundo entre ambos. Tuvo lugar entre 1910 y 1916 en el marco de la reforma constitucional aprobada en julio de 1916 que empezaría a regir en 1919. Pese a que se trata de un proceso posterior y de un orden diferente al que motiva este prólogo a Ariel, la pertinencia de mencionarlo proviene de considerar que el lector debe poseer una visión de conjunto sobre el protagonismo de Rodó, que no se restringía al ámbito libresco o periodístico, sino que las respaldaba en el campo comprometido de los hechos políticos. Ni ese enfrentamiento con Batlle, ni tampoco su intensa labor parlamentaria, han sido suficientemente divulgados por la historiografía, por lo cual la imagen de Rodó luce desarticulada e ininteligible.
El segmento IV de Ariel sobre la democracia continúa siendo un texto de referencia histórica, para un tiempo en que América latina debatía el acceso a una democracia que todavía no ha terminado de calar en la región. Una investigación del PNUD, sobre 18 países latinoamericanos, determinó en 2004, que la democracia latinoamericana continúa siendo una democracia de electores, sin que todavía alcance –y el texto no augura éxitos inmediatos- la categoría de una democracia de ciudadanos (PNUD, 2004)
Las Américas latina y sajona: una reciprocidad imprescindible
El segmento V de Ariel, donde Rodó aborda con detenimiento la situación de los Estados Unidos, fue el más comentado en razón de los acontecimientos que estremecieron la región en 1898, y probablemente haya tenido su incidencia en el fuerte impacto del libro en el mundo iberoamericano. También ha generado cierto equívoco acerca de un presunto antinorteamericanismo de Rodó.
Los norteamericanos han desatado históricamente en los latinoamericanos, sentimientos tan hondos como contradictorios y extremos. Mientras Rodó escribía Ariel prevalecía la fascinación, pese a que en 1848 los Estados Unidos se habían apoderado de 2 millones de kilómetros cuadrados mexicanos, y en 1898 invadieron Cuba y Puerto Rico. La nueva potencia mundial ya disputaba el liderazgo de los mares a Gran Bretaña (también despojaron a España de sus posesiones en el Pacífico: Filipinas y Hawai) y en pocos años también desalojaría a Gran Bretaña del liderazgo económico al producir nada menos que 33% del Producto Bruto mundial.
La irrupción de los Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico era tan evidente para el lector de 1900 que nada se dice en Ariel de la invasión a Cuba y Puerto Rico, salvo que la “grandeza titánica (de los Estados Unidos) se impone así, aun a los más prevenidos por las enormes desproporciones de su carácter o por las violencias recientes de su historia” (Rodó, 1967, p. 235).
Sin embargo, aun cuando esa invasión no hubiera tenido lugar, Rodó habría dedicado un segmento de Ariel a los Estados Unidos. Varias razones llevan a esa presunción, pero sobre todo una: Ariel es un libro pensado para abordar mucho más que una coyuntura. Si a lo largo del texto, Rodó se detiene en la antigüedad clásica o en el surgimiento del cristianismo, del mismo modo puede presumirse que al proyectar sus pautas culturales lo hace en términos de varias décadas hacia delante.
Por eso no es la expansión imperial lo que más preocupa a Rodó. Lo más grave –porque modificaba el fondo del asunto- era que “la poderosa federación va realizando entre nosotros una suerte de conquista moral”. Rodó temía, y lo evidencia reiteradamente, que América latina quedara subsumida culturalmente bajo el arrollador empuje norteamericano:
“La admiración por su grandeza y por su fuerza es un sentimiento que avanza a grandes pasos en el espíritu de nuestros hombres dirigentes, y aun más quizá, en el de las muchedumbres fascinables por la impresión de la victoria. Y de admirarla se pasa por una transición facilísima a imitarla (…) es así como la visión de una América deslatinizada por propia voluntad, sin la extorsión de la conquista, y regenerada luego a imagen y semejanza del arquetipo del Norte, flota ya sobre los sueños de muchos sinceros interesados en nuestro porvenir” (Rodó, 1967, p. 232).
La máxima tensión del quinto tramo se concentra en el momento en que Rodó nombra su temor y lo fundamenta, pero además ubica con precisión su límite. Cree profundamente en la tradición latina de Iberoamérica. Cree profundamente en la necesidad de preservar el legado. Cree profundamente en que nada es tan nocivo para un pueblo como descaracterizarse y perder toda noción de identidad. Y sobre todo cree profundamente que lo mejor para las dos Américas, la anglosajona y la latina, es la existencia de las dos. Ahí radica el valor esencial de la quinta sección de Ariel, destinada no tanto a denostar a los Estados Unidos como a preservar a América latina de su propia inconsistencia:
“América necesita mantener en el presente la dualidad original de su constitución, que convierte en realidad de su historia el mito clásico de las dos águilas soltadas simultáneamente de uno y otro polo del mundo, para que llegasen a un tiempo al límite de sus dominios. Esta diferencia genial y emuladora no excluye, sino que tolera y aun favorece en muchísimos aspectos, la concordia de la solidaridad. Y si una concordia superior pudiera vislumbrarse desde nuestros días, como la fórmula de un porvenir lejano, ella no sería debida a la imitación unilateral –que diría Tarde- de una raza por la otra, sino a la reciprocidad de sus influencias y al atinado concierto de los atributos en que se funda la gloria de las dos” (Rodó, 1967, p. 233).
En ningún momento Rodó culpa a los Estados Unidos por la débil posición latinoamericana. Si hay algo que Rodó no dice es que los Estados Unidos sean culpables de lo que América latina no ha hecho ni logrado. La responsabilidad de lo que América latina no ha hecho es de los propios latinoamericanos –y aunque no lo diga expresamente- sobre todo de sus dirigentes. En el segmento dedicado a la democracia Rodó ha señalado que la región necesita formar dirigentes de calidad, de donde fácilmente puede inferirse una carencia.
Rodó no escatima sus elogios a los Estados Unidos: “la huella de sus pasos no se borrará jamás en los anales del derecho humano; porque han sido los primeros en hacer surgir nuestro moderno concepto de la libertad”. Así como consagró largos párrafos a la antigua Grecia como cumbre de la antigüedad y fuente de cierto orden clásico, dedica a los Estados Unidos casi un tercio de Ariel, porque los percibe como una cumbre contemporánea, claro que como un arquetipo y no como modelo. Por eso se demora en inventariar los elementos nocivos de una influencia norteamericana, a la que percibe tanto más sofocante en cuanto más cercana y abrumadora es su presencia.
Si el estilo de Rodó en este segmento escapa al tono general de Ariel, puede deberse a su soledad intelectual en esa América latina “invertebrada”, o a su propio desconocimiento sobre los Estados Unidos, a donde su temprana muerte le impidió llegar. Ese término que Ortega utilizaría veinte años después para definir a España, puede asimilarse a la percepción de América latina por parte de Rodó. Razonablemente no se teme a la influencia de nadie cuando se está seguro de las fuerzas propias. La reacción de Rodó parece dictada por su desconfianza en los elencos dirigentes latinoamericanos que a menudo se dejaron subyugar por el éxito de los países poderosos.
Un breve pantallazo por las capitales y grandes centros urbanos de la región a fines del siglo XIX permitiría advertir a unas elites aristocráticas que “en el caso de Buenos Aires, sin duda el caso más notable (…) a su regreso de Europa, recurren a arquitectos y decoradores inmigrantes: en 1887, el 89 por ciento de los arquitectos y el 94 por ciento de los artistas son extranjeros. Dos años más tarde desembarca en Buenos Aires Charles Thays, urbanista y paisajista parisino (como) director de jardines y paseos de Buenos Aires (1891-1914). Thays es responsable del nuevo rostro, aireado y vegetal que adoptan muchas casas y ciudades argentinas”. E incluso diseñó el Parque Rodó de Montevideo. Los viajeros se sorprenden por el fasto. Río, La Habana, Caracas, México, Buenos Aires y Montevideo adoptan un aire nuevo y europeo pero con infraestructura colonial. Se importaba el lujo y hasta los propios artistas y artesanos de Europa, mientras las clases pobres vivían en la miseria y el hacinamiento (Thomas Calvo, 1996, p. 397).
Es de esa fascinación fácil de ciertas minorías privilegiadas, que Rodó buscaba proteger a los jóvenes a quienes pretendía orientar con su propuesta cultural destinada a forjar un nuevo liderazgo. De modo que, más allá de la dureza de los términos en que Rodó se refiere a los Estados Unidos, el mayor énfasis de Ariel radica en destacar la futilidad de cualquier imitación. Este es el verdadero objeto del segmento V.
Entregar la originalidad –deslatinizarse- y asumir valores e instituciones de otra cultura puede llegar a confundirse con “haber reproducido en el carácter de una colectividad humana, las fuerzas vivas de su espíritu, y con ellos el secreto de sus triunfos y su prosperidad (…) En ese esfuerzo vano hay, además, no sé qué cosa de innoble (…) El cuidado de la independencia interior –la de la personalidad, la del criterio- es una principalísima forma del respeto propio” (Rodó, 1967, pp. 232-233).
Esta es la esencia de esa sección: la más encendida advertencia contra la claudicación cultural.
Responsabilidad de una generación
En la sexta sección, el maestro se despide de sus discípulos recordándoles la responsabilidad generacional. Una vez más Rodó señala la inconsistencia de la región: “La grandeza material” que ya presentan algunas urbes latinoamericanas, puede ser solo “aparente” y a esa generación –de la que forma parte el propio Rodó- toca impedir que “esas ciudades cuyo nombre fue un glorioso símbolo en América (…) puedan terminar en Sidón, en Tiro, en Cartago” (Rodó, 1967, p. 245).
La prosa aterciopelada y en extremo prudente de Rodó, no se priva de apelar a la simbología extrema cuando se trata de señalar el peligro. Un siglo después de Ariel, las capitales y grandes ciudades latinoamericanas presentan crecientes bolsones de miseria y hacinamiento que inevitablemente irradian una violencia irracional cada vez más difícil de controlar. No cuesta demasiado imaginar a la situación actual como la resultante de una realidad hemipléjica inaugurada en los finales del siglo XIX, ya percibida por Rodó y descripta por el español Thomas Calvo, que presentaba ciudades con centros “europeos” y arrabales de infraestructura colonial. De ese doble discurso, de esa aristocrática manera de desentenderse del conjunto de la sociedad, proviene la violencia e inseguridad irracionales de la América latina actual. Todo lo cual fue advertido sin altisonancias por un joven de 28 años en una pequeña obra magistral de 1900.
En su cuidadosa articulación temática e histórica, en su medida progresión argumentativa, el discurso de Rodó es muy difícil de rebatir desde la lógica, sin revelar al mismo tiempo, un inmovilismo claudicante que descalifica al emisor. Por eso es muy difícil encontrar una obra seria dedicada a discutir a Rodó. El artificio que mejor ha funcionado es el de presentarlo desarticulado en parábolas escolares que desmontan toda agudeza conceptual y lo despojan de su carga más eléctrica. El método evidencia un fastidio sordo y al mismo tiempo una impotencia inconfesable, pero sobre todo la intención de evitar las estridencias de la confrontación con una mente brillante. Debido a esos artilugios, mucha gente cree que la obra de Rodó es comida insulsa. Sin embargo, una y otra vez, con inexplicable recurrencia, Ariel reaparece entre las novedades y reclama un nuevo lugar en los anaqueles. Tal como si nuevos públicos, sin que ellos mismos sepan a ciencia cierta por qué, quisieran saber de qué se trata. Como si pidieran la rendición de cuentas de algo que sigue sin digerir en el pensamiento regional. Porque desde hace por lo menos un siglo, en América latina es la hora de la inteligencia:
“El pasado perteneció todo entero al brazo que combate; el presente pertenece, casi por completo también, al tosco brazo que nivela y construye; el porvenir –un porvenir tanto más cercano cuanto más enérgicos sean la voluntad y el pensamiento de los que le ansían- ofrecerá para el desenvolvimiento de superiores facultades del alma” (Rodó, 1967, p. 245).
Claro que desde hace por lo menos un siglo, la inteligencia sigue sin comparecer. Por eso sigue siendo la hora de que finalmente llegue la generación que asuma el desafío de trabajar por el futuro aun cuando no se vayan a ver los resultados:
“Acaso sea atrevida y candorosa esperanza creer en un aceleramiento tan continuo y dichoso de la evolución, en una eficacia tal de vuestro esfuerzo, que baste el tiempo concedido a la duración de una generación humana para llevar en América las condiciones de la vida intelectual, desde la insipiencia en que las tenemos ahora, a la categoría de un verdadero interés social y a una cumbre que de veras domine. Pero, donde no cabe la transformación total, cabe el progreso; y aun cuando supierais que las primicias del suelo penosamente trabajado no habrían de servirse en vuestra mesa jamás, ello sería, si sois generosos, si sois fuertes, un nuevo estímulo en la intimidad de vuestra conciencia. La obra mejor es la que se realiza sin las impaciencias del éxito inmediato” (Rodó, 1967, p. 246)
Si contra todos los pronósticos, después de célebres convocatorias a poner llave a su sepulcro, Ariel vuelve a dirigirse a las generaciones actuales, quizá se deba a que intuitivamente nuevos públicos comprendan que un modelo de selección cultural ha caducado definitivamente en América latina. Que los problemas son de tal orden que no pueden abordarse por separado.
Quizá un mensaje que insta a los jóvenes a no abaratar ni rebajar los objetivos y a impulsarlos sin el apremio del éxito inmediato, posea algo de incombustible, de universal e imperecedera nobleza. Quizá Rodó retorne porque su prosa magistral y serena que no auspiciaba cambios veloces ni éxitos abruptos, si bien evoca dimensiones gigantescas sugiere también cierto límite ineludible. La reformulación de su propuesta de selección cultural era y sigue siendo una tarea para varias generaciones. Alguna vez habrá que empezar. Una generación tendrá que proponérselo.
Montevideo, diciembre 2008
Notas
Arendt, Hannah – 2003 – Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Paidós, Barcelona.
Brzezinski, Zbigniew – 1997 – El gran tablero mundial, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, Paidós, Barcelona.
Calvo, Thomas – 1996 – Iberoamérica de 1570 a 1910, Península, Barcelona.
Chaunu, Pierre – 1997 – Historia de América latina, Eudeba, Buenos Aires, decimoquinta reimpresión. Primera edición, 1949.
Canfield, Martha – 2000 – Persistencia del mensaje ariélico, en el libro Ariel, edición del Ministerio de Educación y Cultura y la Biblioteca Nacional, al cuidado de Ana Inés Larre Borges y Elías Uriarte, Montevideo.
García Monsivais, Blanca M. – 2006 – Reflexiones en torno a la forma literaria de Ariel de José E. Rodó en tanto género. El sermón laico y el ensayo – Cyber Humanitatis Nº 38, otoño 2006 – ISSN 0717 2869.
Huntington, Samuel – 1994 – La tercera ola, la democratización a finales del siglo XX, Paidós, Buenos Aires.
Mazzone, Daniel – 2005 – Dos hombres en el callejón, Batlle y Rodó: los equívocos de la Historia, ensayo que integra el libro Desenfocados, Ediciones de la Plaza, Montevideo, Uruguay.
PNUD – 2004 – La democracia en América latina; hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Perú.
Real de Azúa, Carlos – 1976 – Prólogo a Ariel, Biblioteca Ayacucho, Venezuela.
Rodó, José Enrique – 1905 – Juan Carlos Gómez, El mirador de Próspero, 1913, en Obras Completas, editadas por Emir Rodríguez Monegal, Aguilar, 1967, Madrid.
Rodríguez Monegal, Emir – 1967 – Introducción, prólogos y notas a las Obras Completas de Rodó, Aguilar, Madrid.
Somervell, D. C. – 1994 – Compendio de Estudio de la Historia, tres tomos, Altaza, Barcelona, España.