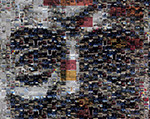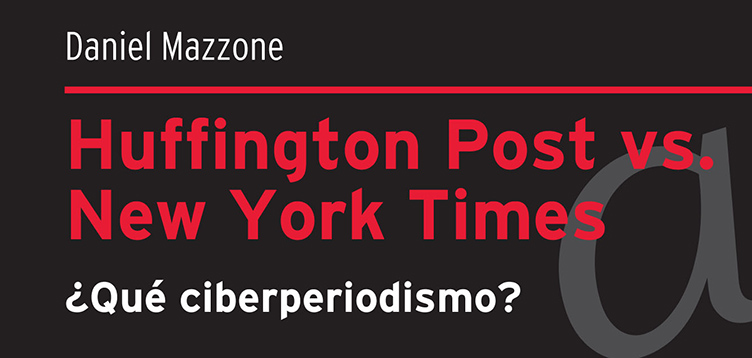Portada del libro “Uruguay: 200 años, doscientas preguntas” de Marcello Figueredo
Para el libro Uruguay: 200 años, doscientas preguntas, se me formularon tres preguntas. La segunda de ellas fue:
Mencione una lección de Figari, Onetti y Rodó que tenga la suficiente vigencia como para arrojar luz sobre el país que se apresta a celebrar su bicentenario.
El gran proyecto de Figari, era una Escuela de Artes y Oficios que fomentara “la producción en la forma más efectiva posible, de modo que se acostumbre al alumno a trabajar pensando y a pensar trabajando”. Pretendía enseñar los oficios mediante el diseño industrial que vinculara el arte y la industria. Para Batlle, arte era academia y la industria, taller. En su libro El Doctor Figari (2002), el ex presidente Sanguinetti lo cuenta en un diálogo sin desperdicio:
-“No, dice Batlle. Lo que yo quiero es instalar academias como en París, de pintura, estatuaria, música, declamación, etc., para formar artistas. Hasta he pensado en formar un barrio donde puedan alojarse los artistas. Podría ser el barrio de Los Aliados (hoy Parque Batlle y Ordóñez).
-¿Cómo se explica esto, don Pepe? Usted es demócrata, socialista, casi anarquista, y pretende importar de cuajo aquí las culturas suntuosas del Viejo Mundo, cuando allá mismo se las considera causantes del ‘cáncer’ del proletariado intelectual. Juzgue que aquí, analfabetos según somos como productores, los resultados serán doblemente a deplorar”.
Figari sostenía: “En estos países ubérrimos la escuela prepara para una vida irreal, en vez de adiestrar para la multiplicidad de las realizaciones constructivas, que conducen al florecimiento integral (…) Sólo en Sudamérica, hemos podido creer que basta la teoría, en el orden educativo y que, en el orden económico, basta explotar las materias primas para su exportación”.
Huelga decir que una vez más ganó el aparato frente a la argumentación razonable. La copia de lo presuntamente prestigioso –propuesta por Batlle y Ordóñez- desdeñando el desafío de crear lo propio. Y una vez más, la política adoptaba decisiones en forma incompetente. La única razón por la cual no extraemos conclusiones de esta forma de operar, sólo puede atribuirse a un país que se niega a pensar en forma racional.
De Onetti señalaré El Astillero, una novela que, situada en una industria fundida, aborda el tabú regional de las empresas endebles protegidas por el Estado. En Uruguay los empresarios están mal vistos, en parte por el primitivismo de la visión “clasista” que cree vivir en tiempos del capitalismo salvaje; pero también porque el Estado prohijó empresas amigas que se enriquecieron produciendo mercancías caras de baja calidad. También la calidad de la industria china es pésima, pero es barata y al alcance de nuestro carnaval consumista pauperizado. Onetti, que no fue pesimista ni sórdido, pintó la aldea híbrida –Buenos Aires, Montevideo- donde empresas protegidas agonizaban patéticamente a la espera del favor oficial.
Onetti puso en foco la forma en que se ejerce el poder entre nosotros. El Astillero es la obra mayor de un artista que comprendió la cerrazón cultural, la asfixia, el deterioro, la dejadez. Quienes se preguntan por el pesimismo de Onetti, deberían invertir la pregunta: ¿Cómo era posible escribir una obra optimista en el Uruguay de los 40-50? Su arte advirtió anticipadamente el descalabro del Uruguay feliz, y debemos agradecer a España y al premio Cervantes, que terminaran de legitimarlo, en un preanuncio de la defunción del Uruguay-Maracaná.
En el mundo Onetti no triunfa la modernidad y sus personajes fungen cautivos de la resignación y el posibilismo, del “es lo que hay”. Pero el escritor no describe lo que desea, sino lo que percibe. En la literatura uruguaya no hay máquinas. Onetti al menos imagina un ingeniero que ata tecnología obsoleta con alambre y reconstruye máquinas que dan 100 golpes por minuto, mientras el mundo ya las construía para 500 golpes por minuto. Mentó la soga en casa del ahorcado, como suele decirse. Ese es su pecado imperdonable.
La lección de Rodó radica en su idea de Hispanoamérica, y sobre Iberoamérica en una instancia más profunda y compleja. Sin construir la comunidad espiritual hispanoamericana seguiremos a la deriva, inclusive forjando estructuras burocráticas inútiles. Los hispanoamericanos nos tenemos más desconfianza que afecto porque cuando las ex provincias se transformaron en países, todos acentuaron sus particularismos y dejaron de lado el centro común. Cada comunidad se postuló distinta y superior, sembrando una desunión que ha impedido emprender un gasoducto tanto como enfrentar al narcotráfico. La obra de Rodó puede sintetizarse en ese ápice hispanoamericano. Mi libro, Hispanoamérica, interpelación a los fundadores, de próxima edición, procura fundamentar esta idea.